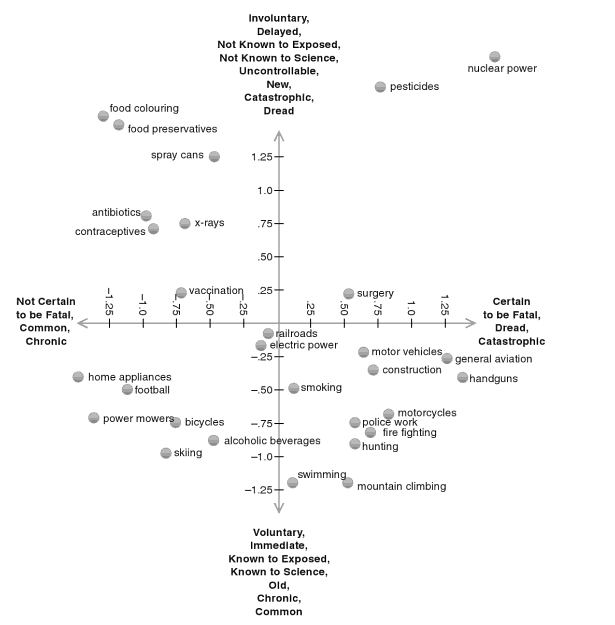El universo conspira a nuestro favor y nos regala un día bisiesto para retrasar la inminente llegada de un 1 de marzo en el que todo va a cambiar. Aquí tenemos hasta cuatro cosas que van a cambiar (a mejor) drásticamente con la llegada de este mes de marzo.
- Ya no entregaremos nuestros datos a empresas que ganan dinero con nuestros datos. La termomix de Google cocinará a partir del 1 de marzo perfiles personalizados como no los han visto nunca, las personas rabiosas y cabreadas por haber sido engañadas perciben que ellos son el producto y, en consecuencia, corren despavoridas. El 80% que aún no lo ha hecho abandona Google Plus y se compra un iPad con iCloud para admirar fotos con efecto vintage almacenadas en Instragram. Todo va a cambiar.
- Gracias a la cesión desinteresada de datos policiales y a la entrada en vigor del reglamento de la ley Sinde, una subcontrata de la SGAE desarticula a una poderosa banda de amigos que se estaban descargando «Qué bello es vivir» para joder a Telecinco y verla en nochebuena (que es cuando planea emitirla Telecinco), pero a la hora del almuerzo, adelantando el trendtopic barrial en 2 horas y creando un nuevo hito en Internet. El comisario asegura que la campaña es un éxito. La entrada de The Pirate Bay es borrada de Wikipedia por irrelevante. En Fuencarral se desata la locura: cierra Bershka y reabre Madrid Rock. Tipo presenta una OPV.
- Movistar deja de subvencionar terminales y desencadena el despertar de una nueva era en la que los consumidores son plenamente conscientes de que un duro son, ni más ni menos, que cinco pesetas. La oportunidad brindada por la operadora es aprovechada por millones de personas que, al grito de «ahora sí que sé cuánto me cuesta el teléfono» deciden que igual con un Android de gama media es suficiente y que no hace falta tener el último grito en móviles quad-core si éstos no compensan todo lo que se puede hacer con un portátil.
- Caerá el paro como consecuencia de la entrada en vigor de la ley Sinde, y es que estas cifras de paro se alejarán alarmantemente de las cifras récord. Al menos, si las contemplamos desde abajo. (Ah, los ejes truncados y cambiados de sentido, siempre tan útiles.)
Y esto, queridos amigos, es lo que nos espera en apenas 12 horas. Sólo un imprudente se preocuparía, sabiendo que a partir del 1 de marzo ya todo se va a arreglar.
Notas
[El problema de la ley Sinde no es de descargas, sino de libertades para ganarse la vida, que el chiste no nos aparte de la realidad. Y que, por favor, lo tengamos en cuenta cuando critiquemos a esta norma por injusta. Quedarnos hablando de descargas (o de cómo mantenerlas) es reduccionista y un éxito de partida para el legislador.]
[Notas: que conste que la subvención de terminales me parece una canallada y, si de verdad el anuncio de Movistar marcara tendencia, creo que todos saldríamos ganando. El tema es que me parece improbable: creo que Yoigo se va a poner las botas.]
Actualizado (después del almuerzo): me olvidé un enlace a Xataka sobre el tema de movistar…