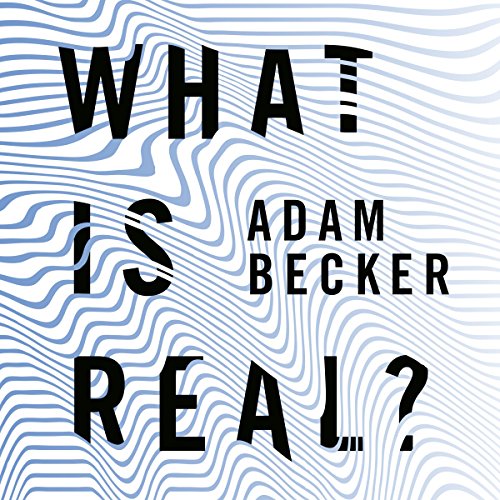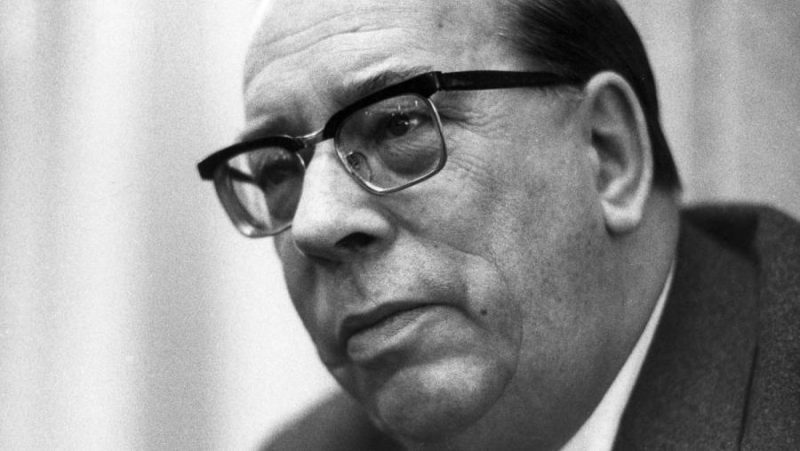Cada ola tecnológica trae su propia ola de miedo asociada. La ola de IA generativa en la que andamos desde hace unos años no es diferente y esta vez quienes andan muy preocupados por su futuro laboral son los programadores, que temen ser reemplazados y están nerviosos porque no están acostumbrados a percibirse prescindibles. La historia, no obstante, sugiere algo diferente.
Hablemos de los contables. Cuando llegaron las hojas de cálculo, pese a la revolución que supuso para la contabilidad, los contables no desaparecieron. Al contrario: aumentó la cantidad de gente que hacía tareas contables. Lo que sí cambió fue la satisfacción de esas personas toda vez que el software se quedó con la parte interesante del trabajo interesante (análisis) y los humanos con lo repetitivo (introducir datos en un formulario).
Con la programación pasará algo parecido.
La IA ya programa por nosotros. El placer de crear desde cero seguirá existiendo, pero ocupará menos espacio. El rol del humano va a pivotar hacia la revisión de software producido por la máquina, afinar prompts e integrar sistemas (quizá las tareas de devops y soporte sean una suerte de último foso de defensa para roles técnicos). ¿Les va a gustar? Probablemente no, probablemente desprecien esa labor tanto como desprecian actualizar tickets en Jira, porque la magia del rol que han hecho durante décadas, la resolución de problemas, el reto intelectual, va a ser resuelta por la máquina. La parte intelectualmente reconfortante se la queda la máquina, justo como le pasó a los contables.
Pero no significa que vaya a faltar trabajo. Los backlogs de todas las empresas están desbordados. Se necesitará más gente en roles de producción de software, aunque cambie el nombre de esos roles y la manera de trabajar. Quizá cambien los salarios, quizá cambien las tareas, pero la demanda no desaparece.
El verdadero reto que tienen por delante los trabajadores no sería, por tanto, perder el trabajo, sino reinventar la profesión para mantenerla relevante.
Siempre he pensado que los programadores que no se interesaban por el negocio iban algo cojos. Lo mismo puede decirse de quienes hacen desarrollo de negocio en empresas tecnológicas y no tienen interés por la tecnología. En la era de la inteligencia artificial ser capaz de abrazarse cómodamente tanto al negocio como a la tecnología dejar de ser un plus para ser condición básica de supervivencia.
¿Eres programador? La IA no está destruyendo tu profesión. Pero la ha cambiado para siempre. Los humanos tienen ahora que encontrar su lugar en este nuevo contexto, con una cadena de valor que claramente les pide otras habilidades.