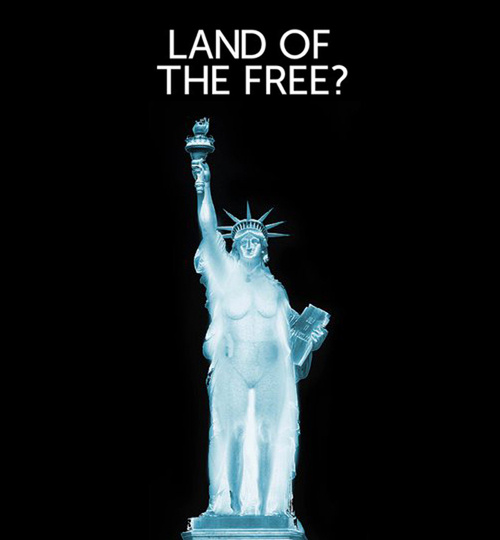Existe la creencia, alimentada deliberadamente, de que los mitos son nocivos. Defienden quienes así argumentan que los mitos son fuente de problemas, derivas sectarias, origen de división entre personas. Cabe preguntarse si eso es cierto, para lo que habría que recurrir a dos criterios básicos respecto del mito: examinar, en primer lugar, quién define y a quién concierne el mito y, en segundo lugar, qué se persigue cuando se erige dicho mito. ¿Se trata de un mito impuesto o generado y escogido deliberadamente por un grupo de personas? ¿Se trata de un mito integrador?
Pero aún hay una pregunta más importante que nos podemos hacer entorno a los mitos: ¿es posible, realmente, vivir en un mundo sin mitos? Si la respuesta fuera sí quizá no habría mayores problemas pero, si la respuesta fuera no, ¿qué consecuencias tendría renunciar a los propios mitos?
Enseguida volveremos sobre todas estas cuestiones pero, primeramente, vale la pena detenerse un momento a evaluar qué es realmente un mito.
Un mito es una historia que, en toda su extensión, enmarca y delimita una visión del mundo. Esta visión tendrá la suficiente amplitud o el mito no será más que un mero estorbo, pero en tanto que expresión de un conjunto de valores, tendrá límites, fronteras ideológicas. Estas fronteras son las que dan forma al mito y determinarán no ya su utilidad práctica sino su naturaleza. Y de lo gomoso, moldeable y personalizable de estas fronteras dependerá, al final, una de las cualidades más importantes de un mito, a menudo ignorada: su capacidad para ser reinterpretado y adaptado. Como leemos en la Bitácora del Arte:
«Un «mito» es un relato que delimita un conjunto de valores permitiendo su reapropiación y reinterpretación personal. Los mitos trazan por tanto fronteras ideológicas permitiendo una mayor diversidad que los programas, las tesis o los dogmas; son por consiguiente el sustrato de la resiliencia de una comunidad, ya que abren un «continuo» interpretativo que facilita la evolución y la reinvención sin rupturas ni escisiones.»
A todo esto llegamos al leer El bosque originario, de Jon Juaristi, un exhaustivo análisis de los diferentes mitos genealógicos de origen europeos. Y es que de la fundación de Atenas a los más racistas mitos de origen europeos del s. XX, los relatos que se contaron y se cuentan tienen innumerables hilos, motivos y aspectos comunes. Y eso incluye la existencia de trucos y falsedades comunes. A estos mitos genealógicos de origen ya hemos dedicado unas notas.
Al principio de este post hemos planteado varias interrogantes, vamos a comenzar respondiendo a la última de esas incógnitas: ¿es posible vivir en un mundo sin mitos?
Hay quien dice, como hemos mencionado arriba, que sí se puede. Seguro que incluso algún lector lo está pensando ahora mismo. A todos ellos los remito al caso práctico y a las conclusiones del post previo:
«Parece que uno cree vivir en un mundo sin mitos y, cuando menos se lo espera, acaba creyendo en sinsentidos como que la nación castellana existía en el imaginario popular del s. XI.»
No: no se puede vivir sin historias, y ya hemos visto que «la mitología no es sino el arte de contar historias, provechosas historias que uno cuenta sobre si mismo» para estructurar su mundo. No, las historias enseñan cosas y ni podemos ni queremos vivir sin ellas.
Lo que pone de manifiesto el ejemplo anterior es que renunciar a tener historias propias nos convierte en una tabula rasa, sin más que decirse ni repetirse a si mismo que aquello que el grabador cincele sobre ella.
Aunque sobre ella se cincelen cosas tan estúpidas como la necesidad de preservar mediante norma estricta una lengua, que sólo así seguiría siendo pura, hablada por más de cuatrocientos millones de personas. O cualquier otra cosa que sea adoptada por la mitología nacionalista.
No, no se puede vivir sin historias ni sin mitos. Pero renunciar a construir tus propios mitos, que construidos por y para personas reales serían mucho más humanos e incluyentes que cualquiera que los Estados hayan creado nunca, deja la cancha libre a los mitos impuestos, con ánimo segregador cuando no abiertamente racista, desde el Estado. El mayor de estos mitos es, sin duda alguna, ese malentendido sobre el pasado que supone la existencia, más allá de la pura imaginación, de algo que una a las personas por el mero hecho de nacer dentro de un determinado círculo de tiza administrado por el mismo órgano de poder. No, no hay tal cosa. Del mismo modo que no hay nada que una a las mujeres por el mero hecho de ser mujer.
No abdicar de la capacidad de crear historias no conlleva, contrariamente a lo extendido deliberadamente por aquellos que desean para el Estado el monopolio de creación de artefactos ideológicos, ni espiritualidad ni estrecheces. Antes al contrario, un mito para ser operativo debe ser diverso, maleable y, ¿por qué no?, contradictorio: de la enredadera al lobo y la osa al juego de responder las mismas preguntas desde caras diferentes de un mismo prisma, los mitos –las historias que nos contamos a nosotros mismos cada noche, diciéndole al futuro cómo tiene que ser— aportan cohesión, contexto y tronco a una identidad, por eso no podemos vivir sin ellos, por eso no queremos. Porque ante la imposibilidad de vivir sin historias, el renunciar a las propias equivale a aceptar, siquiera de forma inconsciente –de hecho, peor aún: aceptar de forma inconsciente–, historias ajenas que en nada nos atañen.
Termina Juaristi su libro de forma tan gloriosa como ambigua, si atendemos a su incapacidad –muy similar a la que en su día me encontré en Timothy Garton Ash— de dejar atrás una cierta visión del mundo como conjunto de naciones:
«Los mitos genealógicos de Europa se nos muestran así como el despliegue diacrónico de un único mito que –a través de temas como la guerra de razas, la religión natural, el monoteísmo precristiano, la singularidad de la elección divina– instituye un culto de la identidad y del destino nacional y el correlativo rechazo de la diferencia.
Ese mito ha hablado a través de nosotros durante muchos siglos. Nos ha hablado. Cada uno de nosotros, creyendo decir, ha sido dicho, proferido por ese Sujeto en la sombra que nos trasciende y nos traspasa: la Raza, la Identidad. Acaso no podamos vernos nunca libres de las devastaciones de lo Mismo, porque ese Mito que nos habla es la Lengua y es la Nación y es la propia Europa y quizá el Individuo no sea sino una de sus máscaras, pero siempre podremos optar, como apunta Ginzburg, entre someternos pasivamente a sus dictados o tratar de dar de él /una interpretación crítica lo más amplia y abarcadora posible/. Hasta ahora, hemos intentado en vano cambiar el mundo. Tratemos de interpretarlo.»
Tratemos de interpretarlo. O, asumiendo la realidad de nuestro tiempo, tratemos de reinterpretarlo. Sin obviar que la reinterpretación en sí es una reapropiación, una recreación del mito. Seamos, pues, creadores de mitos. ¿Qué hay, después de todo, más maravilloso que una buena historia que nos toque de cerca?
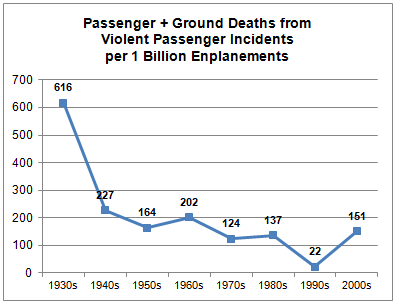

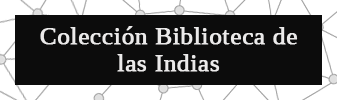
 La italiana Eni será la
La italiana Eni será la