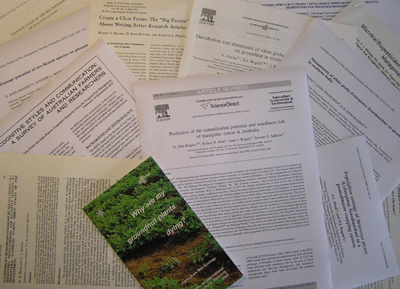¿Porqué a pesar de que en todos los demás ámbitos la Red ha conllevado la erosión de las rentas de los editores, en el mundillo de la publicación científica eso no sólo no ha sido así, sino que no se prevé que la situación vaya a cambiar en el corto plazo?
Ya hemos hablado anteriormente del acceso libre a las publicaciones científicas, de las condiciones draconianas que imponen las editoriales, algo que conozco muy bien. Si al cóctel añadimos la posibilidad de patentar los resultados la bomba está servida.
Gracias a Against Monopoly leo un artículo en The Economist donde se discute acerca de por qué los monopolios privativos de publicación académica han subsistido pese a Internet. El contexto actual es:
University librarians pay rather a lot. In Britain, 65% of the money spent on content in academic libraries goes on journals, up from a little more than half ten years ago.
(…)
And what a living it is. Academic journals generally get their articles for nothing and may pay little to editors and peer reviewers. They sell to the very universities that provide that cheap labour. As other media falter, academic publishers have soared. Elsevier, the biggest publisher of journals with almost 2,000 titles, cruised through the recession. Last year it made £724m ($1.1 billion) on revenues of £2 billionan operating-profit margin of 36%
La negrita (en ambos casos) es cosa mía.
Yendo al grano: existe un mal reparto de incentivos, por eso las publicaciones científicas no han mutado y se han convertido en más abiertas y accesibles y los científicos siguen gastándose dos tercios de su presupuesto en acceder a sus propios resultados de investigación.
¿El incentivo de los científicos se satisface con el «progreso último de la ciencia y la humanidad»? No. Eso está por ahí, es un colateral no despreciable, pero no el leitmotiv.
Los científicos encuentran un incentivo en ser ellos los que realizan esos avances (un interés legítimo) y en garantizarse su propia continuidad investigadora (bien abriéndose puertas en otra parte haciéndose un nombre, bien cumpliendo requisitos para justificar proyectos presentes que avalen proyectos futuros). Los problemas comienzan a la altura del reparto de los fondos públicos.
El dinero se reparte considerando el número de publicaciones de los investigadores y ponderando la importancia relativa de estas publicaciones. Como medida cuantitativa de la importancia de una publicación se construye un baremo basado en el índice de impacto de las revista donde fue publicado.
Esto nos lleva de cabeza al primer problema: encasquillamiento, aunque de naturaleza diferente al que Juan Urrutia describe en La privatización de la ciencia [PDF] (enlazar no equivale a endorsement, que dirían por ahí). El sistema de journals tiene una cierta componente dinámica, pero esta manera de repartir fondos (y quizá no hayan descubierto otra mejor) es burocrática y fomenta el mantenimiento de la inercia y la no adopción de otras (quizá mejores) soluciones para publicar resultados. En definitiva, fomenta actitudes conservadoras.
¿No hay forma de superar este encasquillamiento? Sí, pero entonces enfrentamos el segundo gran problema: el umbral de rebeldía: necesitas saber que no serás el único en cambiar la revista en la cual publicas. Y resulta complicado mover al unísono a una comunidad científica. He vivido movimientos de este tipo, algunos con un cierto éxito. Lamentablemente tenían más que ver con el ego (y el el cheque a final de mes) de los investigadores que con otra cosa, pues las revistas que nacían eran más de lo mismo.
El tercer problema deriva de lo que parecía una buena idea. Los ministerios suelen derivar la legislación en este ámbito a los científicos, apoyándose en su conocimiento para trabajar conforme a lo que éstos podrían necesitar. Esto tiene un efecto perverso, pues se condiciona la abolición de los privilegios de acceso y publicación de resultados científicos a que sea aprobada por los mismos científicos que no han superado el umbral de rebeldía necesario para sobreponerse al encasquillamiento. Muchos de ellos, además, se sienten infrapagados (aunque eso no depende del precio de los journals) y están habituados a generar spin-offs que reciben la tecnología recién desarrollada, aún calentita, y la explotan sin competencia en virtud de patentes pagadas con fondos de investigación y licenciadas sin coste por la institución pública para la cual trabajan (una ayudita).
Es demasiado lastre para que los planes del acceso abierto sean algo más que timideces. Y en ausencia de una norma que obligue a la devolución de este conocimiento al dominio público, los problemas primero y segundo (encasquillamiento y no alcance del umbral de rebeldía) impiden el cambio espontáneo de hábitos.
Entre tanto, las grandes editoriales dedicadas al ámbito científico no se han quedado paradas y han minado la amenaza de los journals Open Access comprando los mismos por centenares cuando era necesario, como hizo Springer. Y si nos vamos a publicaciones específicas pero de gran valor, como blogs concretos, vemos que Elsevier (el mayor editor del mundo) invertía varios millones de euros en GigaOM, una publicación tecnológica especializada, para que ésta se vuelque más en su servicio de pago para suscriptores (GigaOM Pro)
De un lado científicos con los incentivos mal repartidos para acometer un cambio que a corto plazo les obligaría a rediseñarse a si mismos y a su sistema, como sería el pedir dominio público, en especial para toda la investigación pagada con dinero público, permitiendo de forma efectiva que cualquiera (que a todos nos forzaron a pagar) pueda beneficiarse de ese conocimiento si así lo desea. De otra, editoriales que sí que han aprovechado la última década para reposicionarse, reformar sus ofertas (con la enorme trampa que el pago por acceso conlleva en caso de carestía de fondos) y aumentar su pedazo de la tarta, obteniendo un dinero extra que a buen seguro les permitirá defenderse con soltura en el futuro más cercano.
Y seguirán gastándose dos tercios de la pasta en acceso a sus propios resultados. Eso sí, lo fácil es reclamar más financiación, sin reparar en la propia (e ineficiente) gestión de los fondos ni en las (malas) consecuencias de las propias acciones. Y claro, cuentan con la semántica de su parte: resulta difícil afirmar que uno está en contra de financiar las investigaciones que hacen progresar a la humanidad sin que lo tomen por un degenerado o un egoísta.
Y, en mi modesta opinión, eso sería todo. Ya saben porqué Internet ni ha cambiado el mundillo de la publicación científica, ni (creo) se prevé que lo vaya a cambiar lo más mínimo en el futuro cercano.