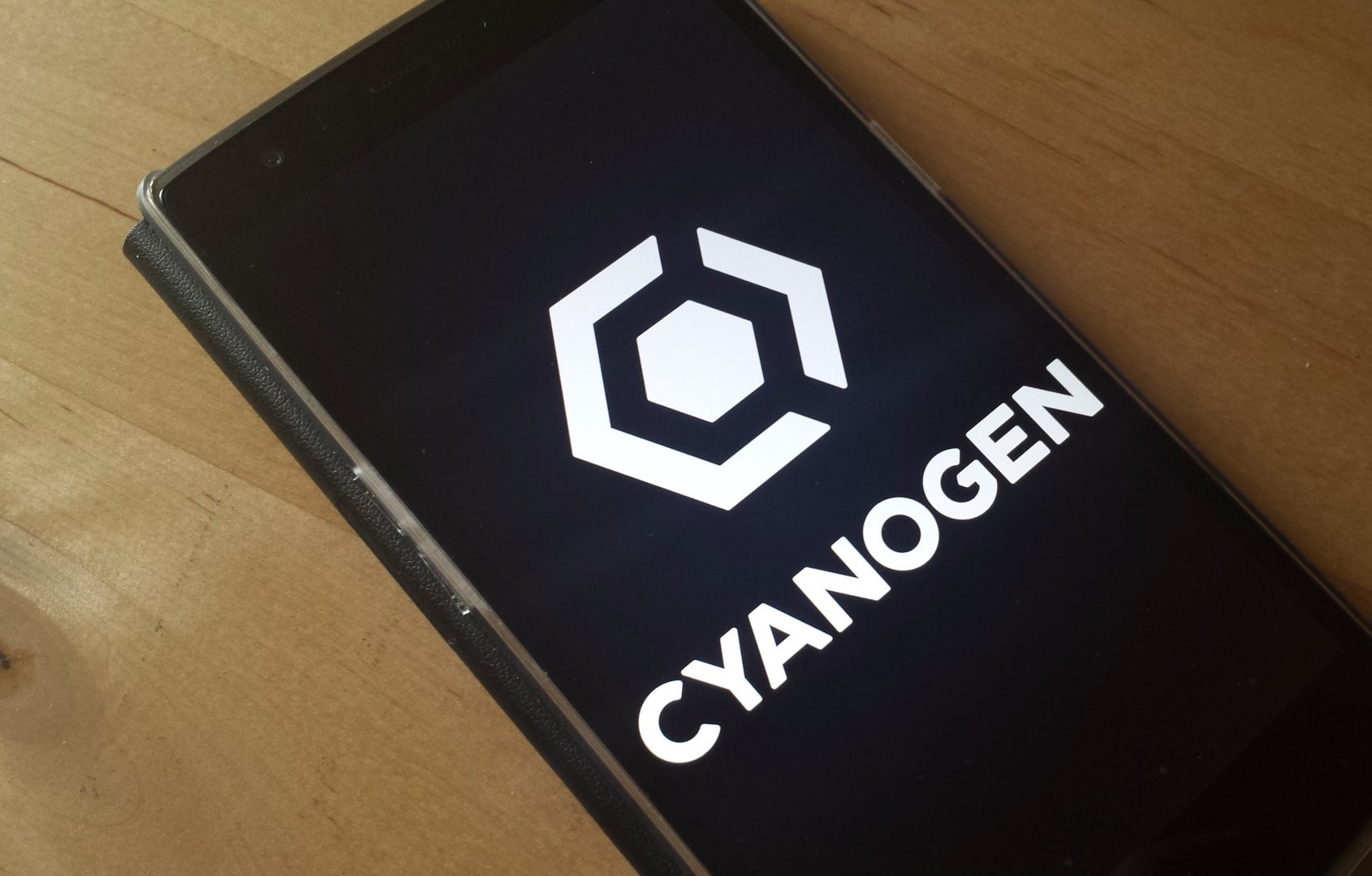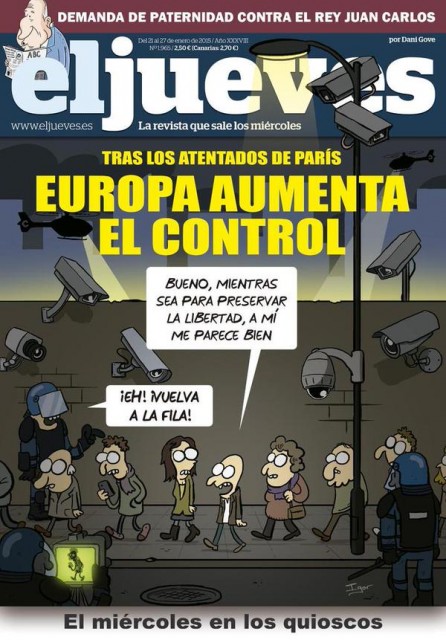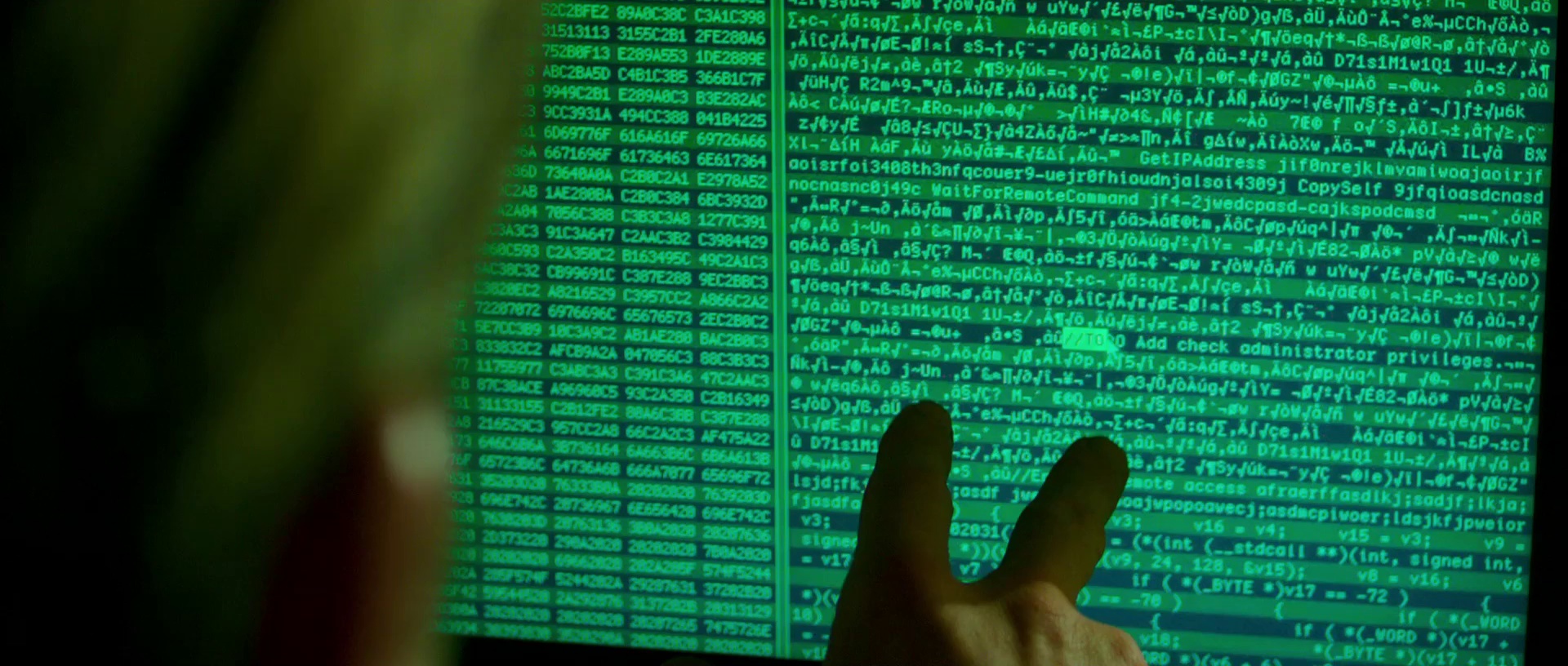Dicen que Bitcoin se enfrenta en 2015 a su año definitivo: o lo supera o muerde el polvo para siempre. Un buen artículo en Vox elabora algo más esta idea. A ese artículo llegué hace unos días vía Marginal Revolution, que destaca el párrafo que mejor describe la burbuja startupera en torno a esta criptodivisa.
Entre enero de 2013 y hoy, la cantidad de dinero invertido en Startups centradas en Bitcoin se ha multiplicado por más de 100 veces. Incluso tras la caída de 2014, un Bitcoin vale a día de hoy más de 20 veces lo que valía a principios de 2013. El número de cajeros automáticos devolviendo Bitcoins ha pasado de 0 a 342. Pero a pesar de eso, en este mismo periodo de 2 años el número de transacciones llevadas a cabo con Bitcoins diariamente ni siquiera se ha doblado.
Por supuesto, puede que sea esa avanzadilla que precede a la eclosión. Ya sabemos que Bitcoin tiene el potencial de dejar obsoletos modelos como el de Western Union y el envío de remesas.
La pregunta, y lo que me ha hecho pensar en ese artículo de Vox una vez más, es la información recogida en GigaOM acerca del futuro del minado de Bitcoins.
El proceso de minar Bitcoins podía realizarse en el pasado en una única máquina, pero se hizo más complejo conforme el mercado creció. Eso conllevó el uso de montones de computadoras usando chips especiales para hallar los números. Toda esa infraestructura pesada requiere espacio a nivel de data centers.
Dada la cantidad de poder de computación requerida para realizar los cálculos matemáticos necesarios para minar un Bitcoin, es probable que en primer lugar ya no sea económicamente viable hacerlo.
El artículo habla de un efecto colateral del «pinchazo» de la burbuja de Bitcoins (que llegó a cotizar por encima de 1000 dólares cada bitcoin, y ahora no alcanza los 200 dólares, aún una cifra impresionante pero que habla del nivel de burbuja que se ha vivido, y del que aún se vive): el de los proveedores de data centers haciendo frente a impagos de aquellos que ahora gastan más dinero en servidores del que ganan con los bitcoins que van descubriendo.
En unos meses veremos cómo evoluciona el tema, pero ya saben, cuando miras al abismo el tiempo suficiente, el abismo también te contempla. Bitcoin parece estar contemplando a su abismo. Quizá para bien: quizá muera de una vez la burbuja y quede la divisa que la economía global necesita: digital, cifrada, y con una cotización estable. Menos carnaza para especuladores y más apropiada para el usuario común.